— ¡Sales
de cambio, Gonzalo! —me gritó Álvarez haciendo un aspaviento que enseguida
contagió a las gradas.
El
año anterior habíamos conseguido el primer campeonato de liga en la historia
del Club Deportivo San Ángel y era de esperarse que los aficionados
estuvieran con él a muerte.
Era
un domingo de finales de septiembre, acababa de llover dos horas antes de que
iniciara el encuentro y el campo estaba muy rápido.
A
los 35 minutos del primer tiempo, Carlos «el halcón» Camacho recibió el balón
en la media cancha, evadió un total de tres jugadores, de los cuáles yo fui el
último, antes de enfrentar al portero y anotar su segundo gol en el encuentro.
— ¡Me
resbalé, profe! —traté de justificar mi error ante mi entrenador, el escaso
público y sobre todo, ante Yareni. Sin embargo, Álvarez ya me había dado la
espalda para dirigirse al «gordo» Cárdenas y pedirle que me sustituyera.
Durante
el cambio, el «gordo» me miraba con una sonrisa triunfal, como de emperador
romano, mientras que yo seguía sin entender por qué me sacaban sólo a mí y a
ninguno de los otros que burló Camacho. El escarnio se completó cuando llegué a
la banca, me senté junto a Martín y éste me murmuró entre dientes: «Qué pendejo».
Me
saqué los zapatos y me armé de valor para buscar los ojos de Yareni. Ahí
estaba, a la derecha de cuatro individuos que bebían el mismo número de
cervezas con entusiasmo. Aún recuerdo cuando la vi por primera vez. Ambos
estudiábamos en la Facultad de Derecho de San Ángel, aunque yo era dos años
mayor.
Nos
conocimos gracias a Soledad, una muchacha poco agraciada, rebelde y consentida
cuyo padre era amigo del mío desde la infancia. Ambos me pidieron que
acompañara a Soledad en su primer día de clases, ya que estudiaría en el mismo
lugar al que yo llevaba dos años asistiendo.
Cuando
llegamos al salón de clases, a Soledad se le iluminó el rostro y se dirigió a
una chica distinguida, alta, de cabello castaño, que vestía unos jeans
ajustados y una blusa color salmón:
— ¡Yareni!,
¿estudias aquí?
Después
de una respuesta afirmativa y el intercambio de saludos de rigor, Soledad me introdujo
escuetamente:
—Mira,
él es Gonzalo. Va en tercer año de Leyes.
Ambas
se internaron en su nuevo salón y me dejaron solo.
A
partir de ese día, procuré encontrarme con Yareni a diario, en los pasillos o
la cafetería de la escuela para hablarle con cualquier pretexto. No obstante,
mis esfuerzos no fructificaron hasta que se enteró que jugaba en el equipo
local de futbol.
—Me
encantaría verte jugar algún día. —me dijo, mostrando lo que me pareció cierto
interés en mí, antes inédito.
Decidí
probar mi suerte y la cité el domingo siguiente, fecha en que nos visitaría el impredecible
Atlético Comalcalco que lo mismo metía seis goles que recibía siete.
Terminó
el primer tiempo. Desde la banca veía el marcador: «Local 0 – Visitante 2», qué
vergüenza. Yareni se alisaba el pelo y bostezaba, todo por mi culpa.
Durante
el medio tiempo, Álvarez puso a calentar a Martín, Jaime y el «güero»; ya en el
vestidor, a mí ni siquiera me dirigió la palabra.
Para
la segunda mitad, Martín y el «güero» ingresaron de cambio. En una rápida
combinación, que nació desde un balón que recuperó el «gordo» Cárdenas, Martín
sacó un tiro rasante que se coló en la parte baja del marco de los visitantes. «¡Goooooooooooool!»,
gritó la multitud al unísono; yo no pude hacerlo porque en ese momento vi que
Yareni apretaba su teléfono celular contra el oído, tratando de que el
escándalo no se colara por el receptor del aparato.
Quedaban
tan sólo 10 minutos, Álvarez manoteaba al aire como si tratara de acomodar un
avión de enorme fuselaje en la cancha húmeda. Martín recibió una patada artera
en la mitad de la cancha y estuvo retorciéndose varios minutos de dolor
mientras yo murmuraba entre dientes: «Qué pendejo».
Las
nubes negras volvieron a cubrir el cielo, y también a mis ilusiones. Vi que un
tipo con pinta de galán de cine estaba junto a Yareni. El sujeto traía un
perrito entre los brazos, quizás para regalárselo o para que no lo pisara la muchedumbre.
Minuto
89. El «güero» remató con la cabeza un tiro de esquina que cobró Martín, la
bola iba para dentro pero Camacho metió las manos justo antes de que entrara. El
árbitro marcó penalti a pesar de las reclamaciones de los Comalcalquenses. El
adolorido Martín sería el encargado de cobrarlo.
Martín
acomodó el balón, retrocedió cuatro pasos para tomar impulso. Como un acto reflejo
volví la vista hacia el lugar donde estaban Yareni y el «galán de cine» que
recibía a Soledad con un beso apasionado. Balanceando la mirada entre el «galán
de cine» y Martín que acababa de mandar su disparo por encima de la portería, musité
para mis adentros: «Qué pendejo».
Vicente Javier Varas Bucio,
13 de agosto de 2013.


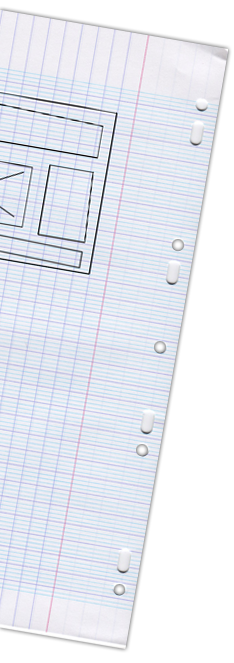









.jpg)


