7:17 a.m.
Amanece. Un
cáliz de neón derrama la luz del sol sobre el alféizar de la ventana. Mauricio
oculta su rostro entre las mantas y rompe en llanto finalmente: no puede más.
La brisa
matutina agita las partículas del dormitorio, formando vórtices, presencias
fugaces de un mundo desaparecido.
Afuera, la furia de los autos inunda las calles una por una, recogiendo
los últimos restos de la noche.
Surge de
las tinieblas el espejo y renace, abriendo un agujero en la pared, perforando
un túnel hacia la nada. La lámpara del techo oscila escasamente, marcando los
segundos.
El
cabello de Romina flota sobre la almohada, alza el vuelo, resplandece en un
garabato de fuego y vuelve a caer, toca tierra.
5:55 a.m.
La alarma del despertador
suena por tercera vez. Los dedos de Romina no se aferran a los de Mauricio
cuando éste la toma de la mano. Sus brazos se han quedado sin fuerzas, se
hunden en el colchón, formando pliegues en las sábanas.
Mauricio no se mueve. Presa del miedo, busca un respiro entre los ángulos de la memoria. Recuerda la luna de París, colgando de la torre Eiffel, sobre sus
cabezas. Una fotografía del pasado, un beso sin futuro.
Romina se perdió en el
bosque cuando era niña. Estuvieron buscándola toda la noche. La encontraron en
la madrugada, temblando de frío, tendida en posición fetal sobre las raíces de
un enorme árbol. «Ese bosque ya no existe», suele decir.
No quisieron tener más
hijos después de Martín.
Martín era un buen niño,
hermoso y frágil como la lluvia. Su risa hacía crecer a la hierba entre sus
pequeños dedos. Los grillos le trepaban por las piernas.
Al morir, Martín se lo
llevó todo. La neumonía los dejó secos, estériles, desiertos. No pudieron
llorar, una enfermera lo hizo por ellos.
Nadie duerme en la cuna de
Martín, está vacía.
5:07 a.m.
Romina deja de existir.
4:21 a.m.
La ciudad cae por su propio
peso. Sin que nadie lo note, un ejército de grietas invisibles avanza por los
muros, reconquistando territorios.
Romina termina con el
segundo frasco de somníferos y la botella de vodka que guarda en el buró.
Vuelve a la cama. «¿Qué ha pasado?», pregunta, sabiendo que no obtendrá
respuesta. El cuerpo de Mauricio es una montaña plomiza, inmóvil y escarpada
desde el principio de los tiempos. Con un bosque nevado sobre el pecho,
abandonado por los pájaros, inmerso en el silencio del invierno.
A estas alturas, las horas
son aún más densas y calladas. Se acumulan en el fondo de las sombras. La
sangre dibuja espirales en el cuerpo, limpia todo, lo purifica.
Los pájaros duermen en los
pulmones de Romina, sujetándose a las ramas de lo imposible. Pronto morirán.
3:27 a.m.
Los ojos de Romina,
abrasados por la vigilia, se pierden en la oscuridad de la habitación. Mauricio
abre la puerta y entra, sólo por no faltar a la costumbre. No lo hace
para cumplir un deber o enmendar una
falta, no se engaña: todo está perdido. Lo mismo daría si decidiera quedarse
afuera. Ni siquiera amortigua el ruido de sus pasos. Romina estará despierta,
como siempre. Tampoco hay que esconder vestigios de alcohol en el aliento, él
nunca bebe.
Cuelga
la corbata del picaporte y cierra la puerta. Se quita los zapatos y el resto de
la vestimenta. Nada sucede, Romina enmudece. Las preguntas y reclamos son cosas
del pasado.
«¿Dónde
has estado?», «Si vuelves a hacerlo, te olvidas de mí para siempre»; fantasmas,
voces enterradas en la memoria de dos cuerpos.
Mauricio
acude a la cama como quien camina sobre arenas movedizas sin saberlo, con un
andar pesado, flemático en exceso.
Romina
se levanta del lecho para abrir la ventana. Asoma la cabeza un instante y luego
entra en el cuarto de baño. Enciende la luz. Se mira en el espejo, antes de
abrir la puerta del botiquín.
Vicente Javier Varas Bucio,
15 de mayo de 2015.
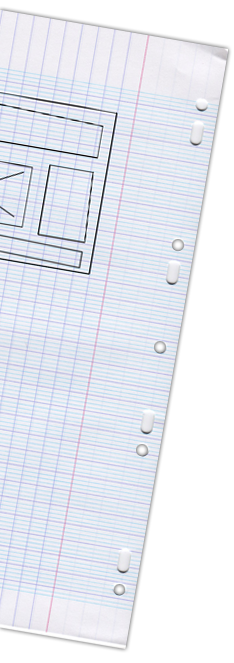









.jpg)


